MANUEL SWEDENBORG
«Esas cosas les decía con soberbia y no sabía que ya estaba muerto y que su lugar no era el cielo.»
Podría decir que «Un teólogo en la muerte» es uno de mis cuentos favoritos de los recogidos en la «Historia universal de la infamia». Es un delicado entretejido de teología, filosofía y ficción, donde Borges juega con las ideas metafísicas y existenciales de Emanuel Swedenborg.
La habilidad de Borges para transformar conceptos abstractos en narraciones tangibles, nos envuelve en una atmósfera de misticismo y reflexión. La figura del teólogo, que en vida dedicó su existencia a descifrar los enigmas divinos, se enfrenta ahora a la muerte, esa última frontera que todo ser humano debe cruzar. Pero en este universo borgeano, la muerte no es un simple final; es un umbral hacia lo desconocido, una continuación del viaje intelectual y espiritual que define al personaje.
La narrativa, de tono íntimo y cercano, nos permite acompañar al teólogo en su tránsito hacia lo eterno. Las referencias a Swedenborg no son meras citas, sino pilares que sostienen la estructura del cuento, proporcionando una base teológica sobre la cual se edifica la trama. Borges le escribió un poema y le dedicó una conferencia completa a Swedenborg recogida en el libro «Borges oral»
El relato es un ejemplo perfecto del talento de Borges para fusionar realidad y ficción, creando una obra que resuena en múltiples niveles. A medida que avanzamos en la lectura, nos encontramos cuestionando creencias y percepciones sobre el más allá. ¿Es la muerte un fin definitivo o un nuevo comienzo? ¿Qué verdades se ocultan tras el velo de lo desconocido?
«Un teólogo en la muerte» es, en última instancia, una meditación sobre la búsqueda del conocimiento y la inevitabilidad de nuestro destino final. Borges nos invita a adentrarnos en este laberinto de ideas y a perdernos en sus enigmáticos corredores, donde cada palabra y cada imagen nos acercan un poco más al misterio central de la existencia. Al terminar el cuento, no solo habrás recorrido una historia fascinante, sino que habrás participado en una conversación sobre los grandes temas que han inquietado a la humanidad desde el principio de los tiempos.
Esteban Pinotti.
_________
MANUEL SWEDENBORG, teólogo, hombre de ciencia y místico sueco. Autor de: Daedalus Hyperboreus (1716); Economia Regni Animalis (1704); De Caelo et Inferno (1758); Apocalysis Revelata (1766); Thesaurus Bibliorum Emblematicus et Allegoricus (1859-68). En dieciocho idiomas orientales y occidentales hay versiones de Swedenborg.
Emanuel Swedenborg
Más alto que los otros, caminaba
Aquel hombre lejano entre los hombres;
Apenas si llamaba por sus nombres
Secretos a los ángeles. Miraba
Lo que no ven los ojos terrenales:
La ardiente geometría, el cristalino
Edificio de Dios y el remolino
Sórdido de los goces infernales.
Sabía que la Gloria y el Averno
En tu alma están y sus mitologías;
Sabía, como el griego, que los días
Del tiempo son espejos del Eterno.
En árido latín fue registrando
Ultimas cosas sin por qué ni cuándo.
Jorge Luis Borges
¡Únete a nuestra comunidad y disfruta de increíbles beneficios!
Suscríbete gratis para acceder a un nuestra selección de eBooks gratuitos, recibir descuentos exclusivos en nuestros cursos y estar al tanto de las últimas novedades.
¡No te pierdas esta oportunidad de enriquecer tu biblioteca digital y potenciar tu aprendizaje!

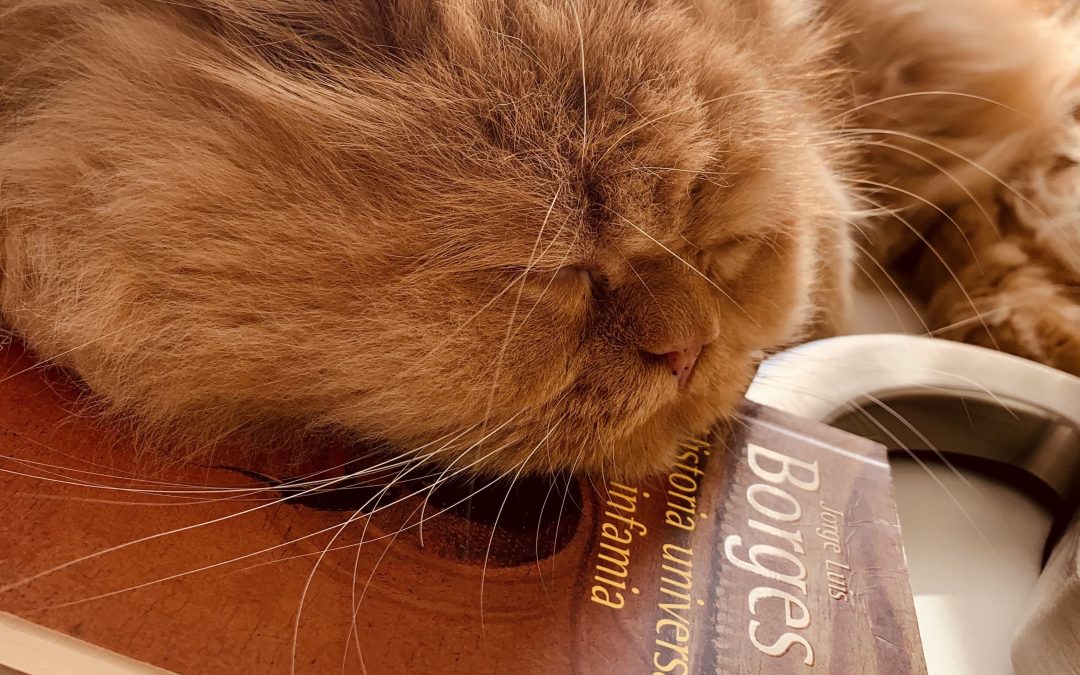

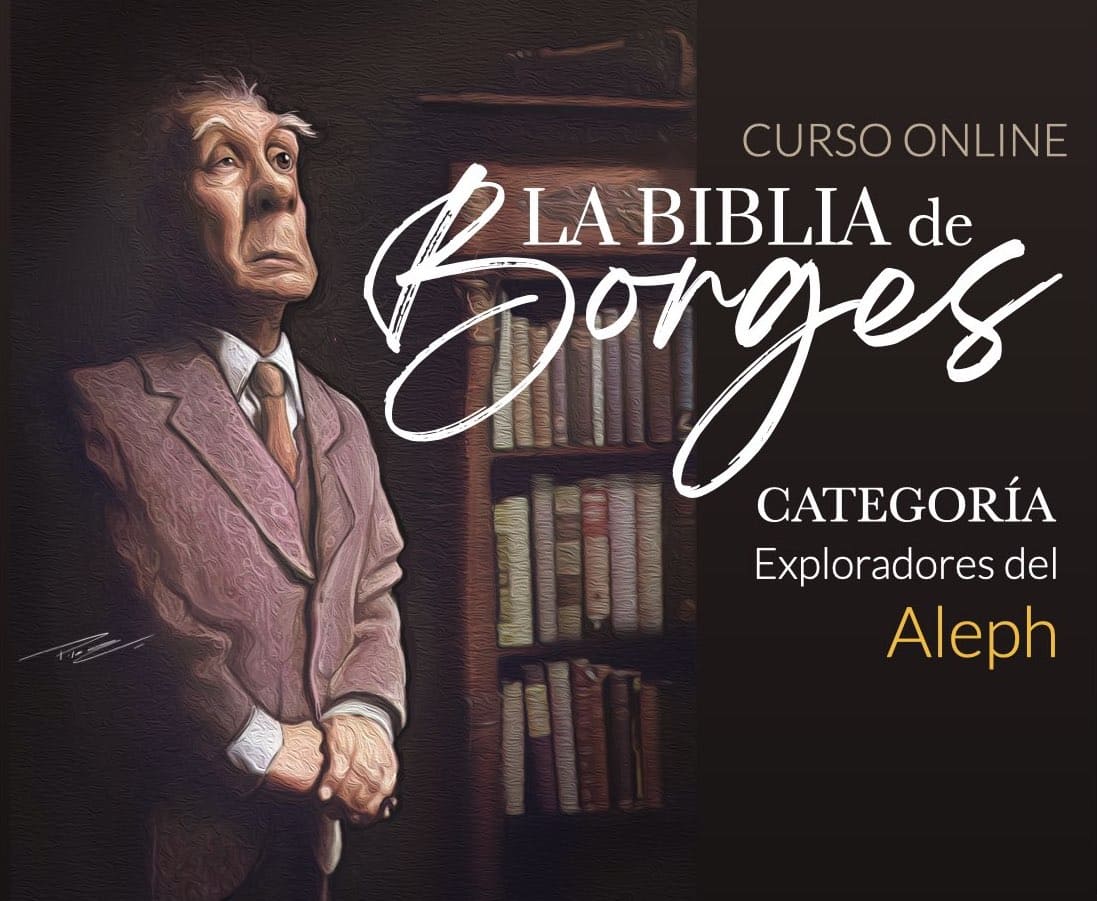
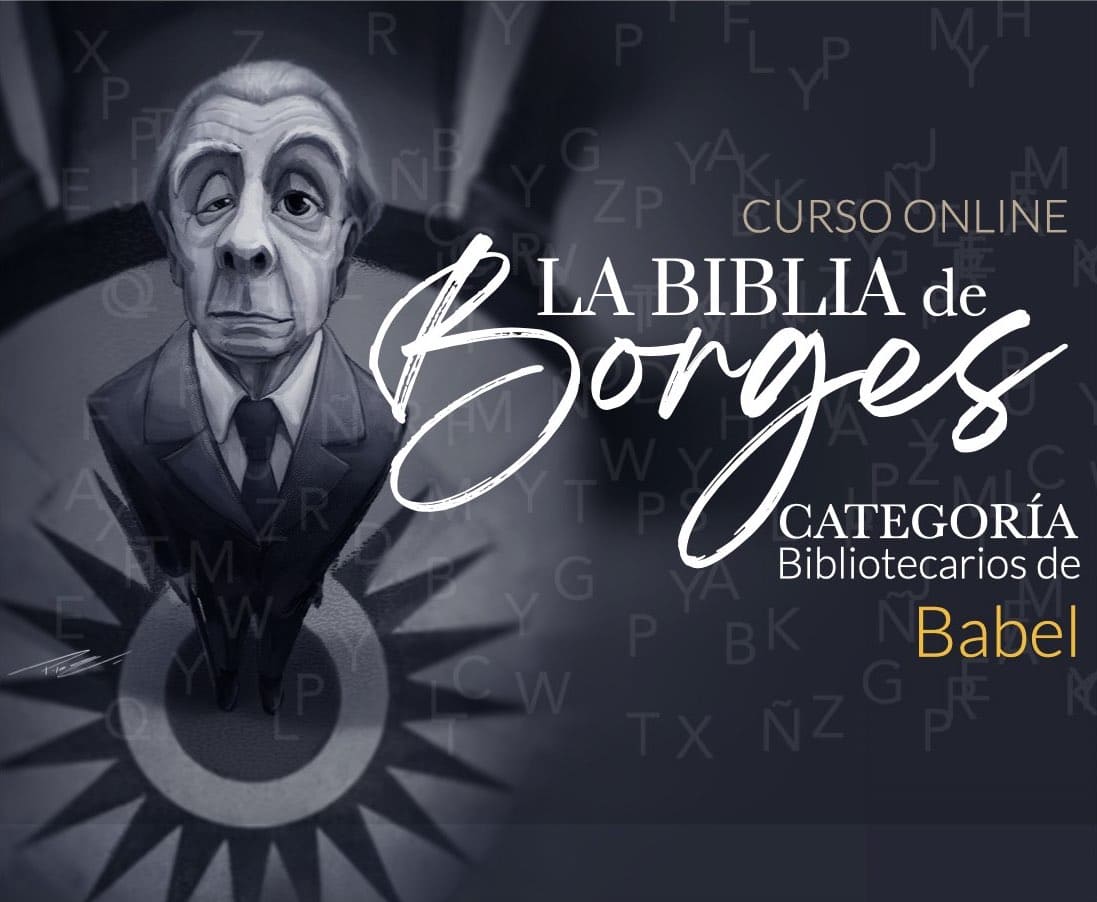


Maravilloso! Gracias!!
Gracias a ti, Laura.
Besos,
Esteban.
Esta lectura me genera esta idea:
Altivez del hombre al ingresar por la puerta de la transición, donde podía percibir, lo que estando vivo no se puede. Parece estar parado ante dos puertas: una con la pureza de un cielo cristalino y la otra contrastante, indecente, figurando los remolinos sobrepuestos de un infierno dantesco. Esos mismos accesos los tenemos permanente y cotidianamente en nuestro interior, en lo terrenal, como un reflejo o imagen de la postrera inmortalidad.
En ese punto donde todo concluye, ya no hay fechas ni argumentos que importen.
En lo de arriba escribí sobre el poema.
En relación al cuento: se extrapola el escenario terrenal al celestial, mismo ambiente, mismas pertenencias. Rutina laboral literaria sosteniendo la superioridad de la fé a la caridad.
Melanchthon expresa soberbia y orgullo antes y después de la muerte.
El entorno inicialmente tolerable, se desvanece dando lugar a la fealdad del infierno.
Teólogos como él, se encontraban con mismo destino.
Una fugaz nebulosa parecía querer modificar el concepto, sin embargo prevalecía en él, la significancia de la fé sobre el don de dar.
Vanidad ante el halago de hombres sin rostro, sin virtudes, sin valores.
Intención banal de validar la caridad,sin insinuación de trazado genuino.
Arrogancia, realidad fantaseada, pidió ayuda para inventar una salvación imposible.
Por último, la consecuencia para hombres eruditos en la fe, en las palabras vacías que no engendran acciones: el eterno servilismo a los que engendran el mal.
Tanto el poema como el cuento me gustaron mucho. Gracias.
Lo había leído alguna vez pero sólo hoy lo sentí. «La Caridad empieza por casa» oí alguna vez y agrego hoy: y no está en la cosas.
Voy a buscar el poema que le escribió al teólogo
Se disfruta mucho esas conecciones entre lectura y personajes
Hermoso, Paula. Gracias por tu comentario.
El poema lo tienes publicado en el post. 😉
Besos,
Esteban.-